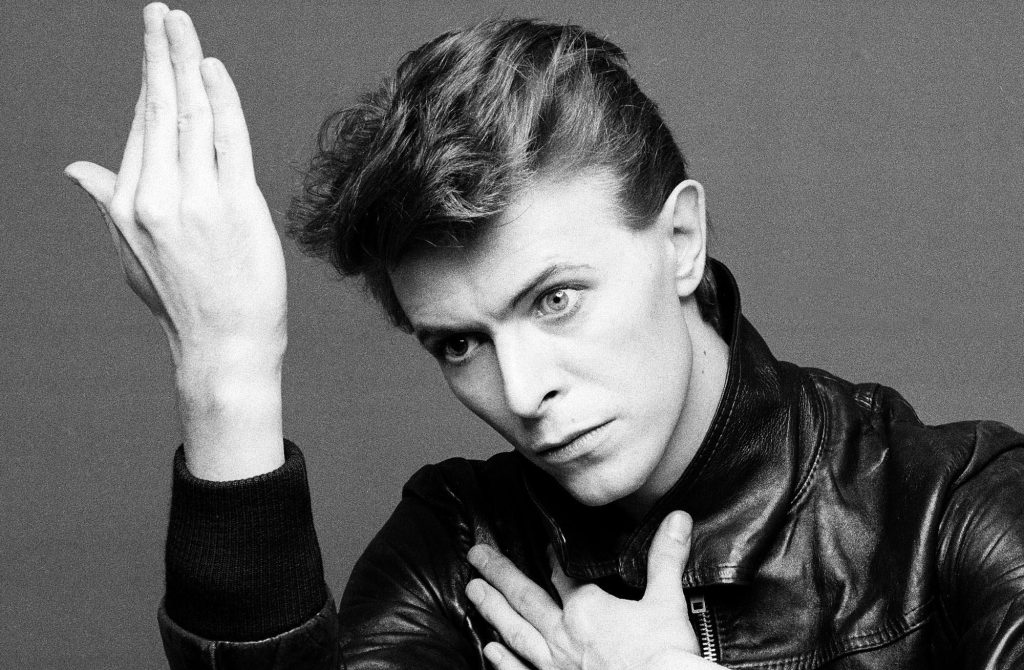El sportswashing en el ciclismo es centro de debate. Protestas contra Israel Premier Tech y un Mundial en Kigali avivan la discusión sobre límites éticos, derechos humanos y el uso del deporte para lavar reputaciones.

Recientemente concluyeron la Vuelta a España y el Mundial de Ciclismo en Ruanda, dos hitos del calendario internacional. La Vuelta debió interrumpir varias etapas por las protestas contra la presencia del Israel Premier Tech (IPT) y, finalmente, cancelar la última jornada en Madrid. El Mundial —el primero de su tipo disputado en África— transcurrió sin sobresaltos deportivos, pero no sin debate: organizaciones y activistas cuestionaron la sede por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y limitaciones a la libertad de prensa bajo el gobierno de Paul Kagame.
Estos episodios reavivan una discusión de fondo: ¿qué responsabilidad tiene el deporte frente al contexto sociopolítico que lo rodea? ¿Puede la práctica deportiva presentarse como aséptica, ajena a su entorno? Examinar los casos del Israel Premier Tech y de Ruanda exige revisar el marco en que surge un equipo de élite en Israel y se organiza un mundial en el centro de África, dos escenarios que, hasta hace poco más de una década, estaban fuera del radar del pedalismo global.
Ciclismo · Mujeres borradas
Las ciclistas que corrieron contra el reloj y contra la prohibición
Paralelos incómodos, Ruanda e Israel
Ruanda e Israel comparten en su memoria colectiva dos tragedias de gran calado: el genocidio tutsi y el Holocausto. Ese dolor histórico es innegable, pero no debe ocultar el escrutinio del presente. Ambos países son gobernados por liderazgos acusados de vulnerar derechos humanos y de hostigar a la prensa. En el caso israelí, las responsabilidades exceden a Benjamin Netanyahu y remiten a más de siete décadas de ocupación y violencia contra la población palestina. En el ruandés, se señala la intervención directa en el conflicto del este de la República Democrática del Congo, donde milicias con apoyo de Kigali han perpetrado masacres bajo la consigna de perseguir a cabecillas hutus vinculados al genocidio de 1994.

La respuesta internacional ha sido, en términos generales, benévola. Israel recibe respaldo político y militar de Estados Unidos y de socios europeos. Ruanda ha capitalizado su estabilidad comparativa y su narrativa de “milagro” posgenocidio para tejer alianzas. Mientras tanto, informes de organismos internacionales documentan atrocidades en el Congo, y Gaza acumula una genealogía de crímenes que en la ofensiva reciente se traducen en decenas de miles de víctimas y riesgo grave de hambruna. A diferencia de lo ocurrido con Rusia y Bielorrusia tras la invasión a Ucrania, ni Israel ni Ruanda enfrentan un veto deportivo integral. La asimetría alimenta la sospecha de un doble rasero.
El ciclismo como escaparate
¿Por qué existe el sportswashing en el ciclismo? Porque este deporte combina una barrera de entrada organizativa baja (relativamente) con una enorme visibilidad. Con carreteras, logística competente y acuerdos de seguridad, un país puede recibir pruebas relevantes del calendario. Además, el ciclismo ocupa el espacio público, lo que la televisión muestra no son solo atletas, sino pueblos, montañas, puentes, avenidas, hoteles y autoridades en primera fila. La carrera se convierte en postal.
Si a esa ecuación se suman alianzas con marcas globales y figuras carismáticas, el retorno reputacional se dispara. No extraña, entonces, que tanto Ruanda como Israel hayan apostado por el pedal para proyectarse ante el mundo.
Ciclismo · Historia de la ruta
Las etapas más duras del ciclismo
Israel Premier Tech, un proyecto para torcer la percepción
El Israel Premier Tech nació en 2014 como Israel Cycling Academy con la promesa de “formar talento local”. El giro definitivo llegó en 2017, cuando el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams ingresó como inversor y copropietario. Reconocido sionista, cercano a Netanyahu, filántropo activo, Adams explicitó su objetivo: cambiar la percepción internacional de Israel, a menudo asociado con la guerra. Su fórmula combinó músculo financiero y golpes de efecto. En 2018 el equipo ascendió a la categoría ProContinental y logró un hito inédito, que el Giro de Italia partiera en Jerusalén. El mensaje era inequívoco: Israel como anfitrión moderno y seguro.
Con el paso de las temporadas, el proyecto accedió al WorldTour (2020) y fichó nombres de impacto —Chris Froome, André Greipel, Dan Martin— que garantizan exposición mediática. Durante años, el IPT compitió entre algunas protestas y banderas palestinas en las cunetas. El equilibrio se rompió en la Vuelta a España 2025, cuando miles de aficionados exigieron su expulsión por el genocidio en Gaza. La organización evitó exponerse a demandas y la UCI se amparó en el COI para no decidir.

La presión social, sin embargo, tuvo efectos. El 6 de octubre la estructura anunció un cambio de nombre para diluir su identidad explícitamente israelí y Sylvan Adams comunicó que daría un paso al costado como propietario. Falta ver si la reconfiguración será cosmética o sustantiva, pero el precedente es claro, la protesta organizada puede mover fichas, incluso cuando las instituciones eluden pronunciarse.
¿Ahora será Suiza?
Las noticias más recientes apuntan a que el proyecto no ha desaparecido del todo. Para 2026, el equipo figura en la lista provisional de la UCI como Cycling Academy, con 25 ciclistas registrados pero sin nombre definitivo, página web ni redes sociales activas mientras se resuelve su continuidad. Distintas informaciones señalan que podría competir bajo licencia suiza, lo que lo convertiría en el primer conjunto helvético en la máxima categoría —hasta ahora Suiza solo cuenta con estructuras ProTeam como Pinarello-Q36.5 y Tudor—. El cambio de bandera y de marca, más que cerrar el debate, abre nuevas preguntas sobre hasta qué punto un simple rebranding basta para desactivar las críticas.

LA RUEDA SUELTA, otro ritmo, otra mirada, otra cultura:
«No rendirse ante el odio«
¿Por qué el COI no sanciona a Israel con el mismo rigor aplicado a Rusia y Bielorrusia? La explicación formal alude a la “apropiación” de asociaciones deportivas ucranianas por parte de Rusia, una violación a la Carta Olímpica que Israel no habría replicado. El argumento soslaya otros hechos: el asesinato de deportistas y entrenadores palestinos durante la ofensiva en Gaza —entre ellos el paraciclista Ahmed Al Dali, cofundador de Gaza Sunbirds—, la destrucción de infraestructura deportiva y el asedio a la población civil. Mientras tanto, altas autoridades israelíes felicitan al IPT por “no rendirse ante el odio”, y varios de sus ciclistas han cumplido servicio en el ejército. En la práctica, la pretendida separación entre deporte y política luce como un velo. Decidir no excluir también es una decisión política.
Líneas de responsabilidad en el deporte
Qué corresponde a cada actor para que competiciones y patrocinios cumplan estándares éticos y de transparencia.
- Organizadores y federaciones: criterios públicos para sedes y admisiones, con estándares de derechos humanos y libertad de prensa; paneles independientes con capacidad de auditar y recomendar medidas preventivas (incluida suspensión o cambio de sede).
- Equipos y patrocinadores: debida diligencia del contexto; coherencia entre discurso y práctica; evaluación del riesgo reputacional y umbrales claros para no competir o romper acuerdos cuando sea necesario.
- Atletas: canales de expresión protegidos, asesoría legal y protocolos contra represalias para posicionamientos individuales o colectivos informados.
- Medios: ir más allá de la postal; ofrecer contexto y voces locales, y reportar condiciones de prensa y seguridad con verificación y seguimiento.
- Afición: campañas informadas, creativas y persistentes; documentación y archivo; articulación con organizaciones civiles para convertir la presión social en cambios verificables.
Ruanda: marca-país y sportswashing en el ciclismo
El caso ruandés exige una lectura distinta, pero complementaria. Tras el genocidio de 1994, el país emprendió una reconstrucción estatal con logros tangibles en seguridad, infraestructura y estabilidad macroeconómica, y con un correlato de concentración de poder, reformas constitucionales a medida, cooptación de la oposición y censura a la prensa. En ese marco, el deporte —y el ciclismo— fue un pilar del relato nacional.
En 2007 nació Team Rwanda para impulsar el alto rendimiento; en 2012 Adrien Niyonshuti compitió en Londres (MTB), historia recogida en el documental Rising From Ashes y en el libro La tierra de las segundas oportunidades. Y el Tour de Ruanda pasó de cita regional a referencia continental y desde 2019 figura como prueba 2.1 UCI, con presencia ocasional de estructuras WorldTour. En 2023 compitió Chris Froome con el Israel Premier Tech, un dato que ilustra vínculos más amplios: inversiones promovidas por Sylvan Adams y el IPT, como el Field of Dreams Bike Center en Bugesera.
Entrevista· Ciclismo
«A Mussolini el ciclismo le parecía poco viril»: Marcos Pereda
Un hito en África, pero…
Sobre esa base deportiva y diplomática, la UCI adjudicó a Kigali el Mundial 2025. Fue un hito para África, celebrado como gesto de equilibrio geográfico. Pero la fiesta convive con la crítica. Desde 2022, con el recrudecimiento de la guerra en el este del Congo y el protagonismo del M23 (una guerrilla con apoyo ruandés según múltiples reportes), crecieron las voces que denuncian la paradoja de premiar a un gobierno mientras alimenta un conflicto transfronterizo. En esa región operan lógicas de explotación ilegal de minerales (coltán, cobalto, oro, diamantes) y se documentan violaciones sostenidas a los derechos humanos. Aun así, el Mundial se mantuvo; Paul Kagame presidió ceremonias, posó con campeones y multiplicó el capital simbólico de su administración.

El ciclismo no es la única apuesta. La marca Visit Rwanda luce en camisetas del Barcelona, PSG y Arsenal, y recientemente en franquicias de NFL y NBA. También se ha explorado la idea de recibir un Gran Premio de F1. El mensaje: Ruanda es un hub moderno y estable; el deporte funciona como megáfono.
No es “cosa de otros”: una historia repetida
Creer que el sportswashing es patrimonio de regímenes “lejanos” es desconocer el siglo XX. Berlín 1936 fue un laboratorio de propaganda; la Argentina 1978 de la dictadura militar buscó normalizar el terrorismo de Estado bajo una fiesta mundialista. Más cerca, Rusia 2018 y Qatar 2022 consolidaron un patrón de ganancias reputacionales apalancadas en megaeventos. La Fórmula 1 ha perfeccionado el arte de posar con sonrisas en escenarios con credenciales democráticas dispares. El fenómeno no distingue hemisferios, es una alianza entre poder político que compra prestigio y poder deportivo que vende espectáculo.
Los vetos por razones geopolíticas o derechos humanos han sido excepcionales. Se recuerdan con facilidad Sudáfrica en el apartheid y el reciente castigo a Rusia y Bielorrusia. En lo demás, las federaciones tienden a refugiarse en la retórica de la autonomía y el apoliticismo, que en la práctica suele equivaler a inacción.
Perfil · Ciclismo y devoción
José Armando Alfaro, el ciclista del escapulario
La cultura del silencio ante el sportswashing en el ciclismo
El ciclismo cultiva una ética de grupo poco dada a pronunciamientos políticos. Hay antecedentes valiosos, como Ottavio Bottecchia, Gino Bartali, y voces actuales, el español Peio Bilbao ha denunciado en redes el genocidio palestino, pero el estándar predominante es la neutralidad. No es casual: los equipos dependen de patrocinios con intereses globales; los organizadores necesitan permisos y seguridad provistos por gobiernos; las invitaciones a grandes pruebas son discrecionales. Los incentivos privilegian el silencio.
Otros deportes han ofrecido referentes de activismo, como Muhammad Ali, Billie Jean King o la Democracia Corinthiana de Sócrates. No se trata de exigir el heroísmo individual como programa universal, sino de reconocer que la palabra del deportista tiene un valor simbólico que, sumada a la presión social, puede incidir en decisiones.

UCI y COI: entre la Carta y la realpolitik
La UCI y el COI invocan principios y códigos, pero sus respuestas a situaciones complejas suelen ser tardías, ambiguas o condicionadas por cálculos diplomáticos. La defensa de la “separación entre deporte y política” opera como escudo retórico. Sin embargo, un mundial en Kigali o una gran salida del Giro en Jerusalén no son fruto de la casualidad, pues son el resultado de negociaciones entre gobiernos, empresas y federaciones. La cuestión no es si el deporte puede despolitizarse —no puede—, sino cómo gestiona ese vínculo: con criterios públicos, umbrales de exigencia en derechos humanos y mecanismos de evaluación previos; o con opacidad y flexibilidad ad hoc para los actores más influyentes.
Cuando la afición señaló el sportswashing en el ciclismo
Frente a la renuencia institucional, emerge la afición. No como masa amorfa, sino como conjunto de voces con capacidad de incidir. El ciclismo ya había visto protestas capaces de detener carreras: en 1967, estudiantes contrarios a la guerra de Vietnam cancelaron el prólogo del Giro; el Tour ha lidiado con bloqueos de agricultores en distintas décadas. La novedad actual es la amplificación: redes sociales, plataformas, archivos, alianzas. La protesta no se disipa en la meta, se acumula y presiona.
La Vuelta 2025 lo demostró. No hubo expulsión inmediata del Israel Premier Tech, pero la presión aceleró una reconfiguración pública. Cambio de nombre y salida (al menos formal) de Sylvan Adams del rol propietario. ¿Rebranding o reforma? Por ver. Lo relevante es el indicio, la protesta sostenida tiene efectos.
Marchas contra la participación de Israel:
La polémica sigue: marchas en Italia y España contra la participación de clubes y selecciones de Israel. No todo es sportswashing en el ciclismo.
¿Mundial en África… a cualquier precio?
Defender un primer Mundial en África es sensato al diversificar el mapa del ciclismo, reconocer el crecimiento del continente, atraer nuevos públicos y dejar infraestructura. El punto no es negar ese valor, sino preguntarse a qué costo y bajo qué condiciones. Una política responsable exigiría cláusulas de derechos humanos, auditorías independientes y un sistema de alertas frente a conflictos activos (como el del este del Congo). No se trata de castigar a la afición ruandesa, que colmó las cunetas con entusiasmo, sino de evitar que el evento funcione como cortina que normaliza prácticas de poder ilícitas o violentas.
Historia · Ciclismo
Ciclistas del mismo país que reinaron
Sportswashing en el ciclismo: la meta no está lejos de la justicia
Volvemos al punto de partida: el deporte no ocurre en el vacío. La neutralidad absoluta es, en sí misma, una posición, y en contextos de abuso, una coartada. Los casos de Ruanda e Israel muestran que el ciclismo puede servir para lavar imágenes y, al mismo tiempo, convertirse en plataforma para exigir responsabilidades. La Vuelta a España 2025 dejó una enseñanza táctica: la protesta sostenida mueve decisiones. La crónica de Kigali recuerda que la legítima alegría de ver a África en el centro no debe utilizarse para normalizar la violencia fuera de plano.
Aceptar la complejidad no le quita belleza al deporte; se la devuelve. Cada puerto que se asciende atraviesa territorios vivos, no telones de fondo. Hay pueblos, historias, duelos y esperanzas. Si el ciclismo seguirá contando postales, que también sirva para mirar de frente lo que a menudo se pretende apartar del encuadre. Solo así el fair play dejará de ser eslogan, y la línea de meta no quedará demasiado lejos de la justicia.
* Antropólogo, aficionado al ciclismo. En Twitter: @paleohidalgo